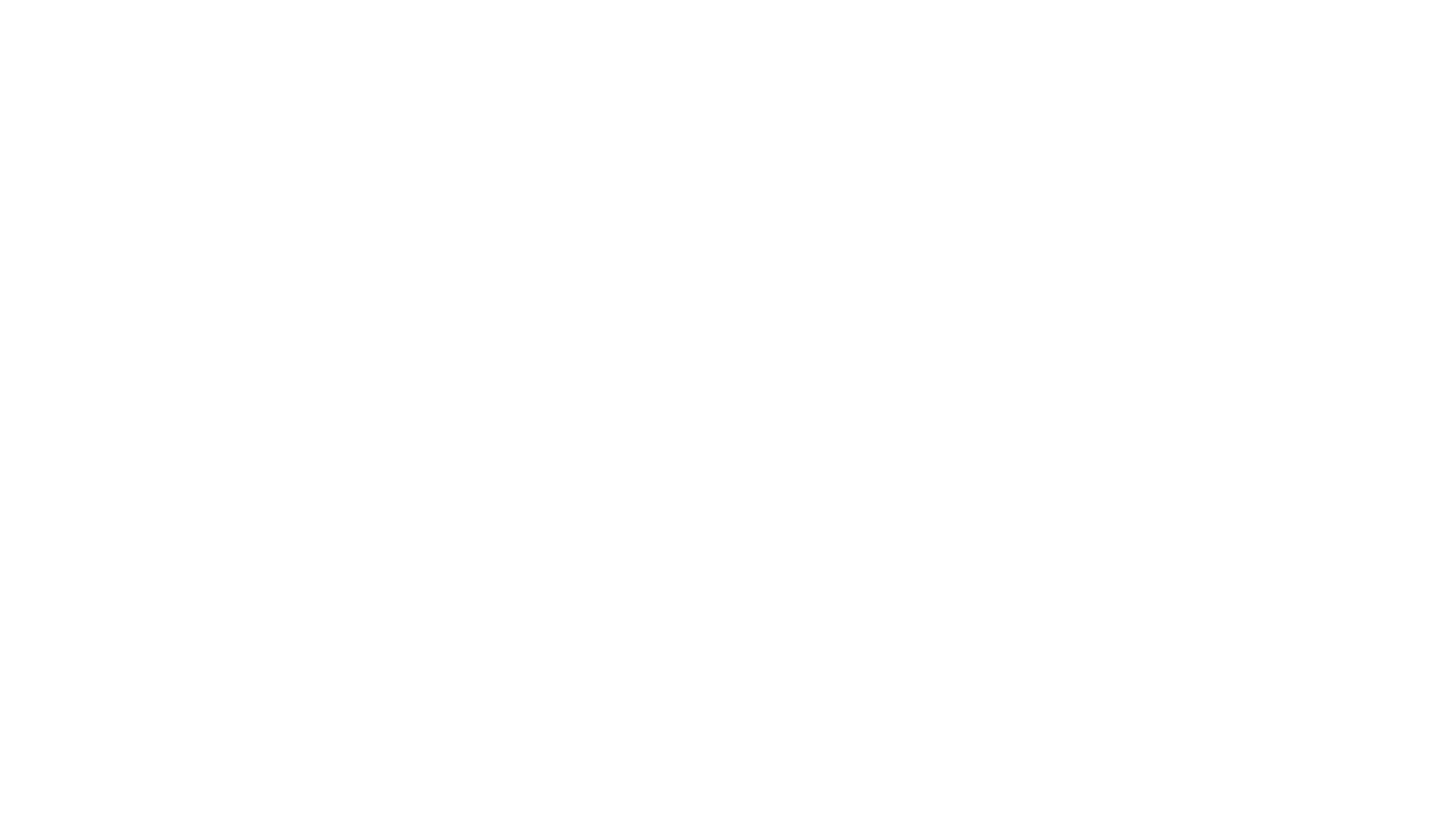Para muchas personas que buscan inspiración para practicar algún deporte, las películas constituyen un poderoso estímulo. Este es el caso de un clásico del cine no solo deportivo, sino de la cinematografía en general: “Carros de fuego” (Chariots of fire), cinta de 1981 que despertó en muchos espectadores el deseo de salir a correr “con alas en los talones”, como dice uno de los personajes.
Seguro muchos ubican la inolvidable escena de unos jóvenes atletas corriendo en la playa mientras como fondo sonoro se escucha la extraordinaria música del renombrado compositor griego Vangelis. Esta escena, homenajeada y parodiada innumerables veces, ha sembrado la semilla del deporte en gente de todas las edades y seguirá haciéndolo.
Este filme, dirigido por Hugh Hudson y protagonizado por Ben Cross e Ian Charleson, presenta la historia real de los atletas de velocidad británicos Harold Abrahams y Eric Liddell, quienes desde su ingreso a la Universidad de Cambridge, en 1919, llamaron la atención de la comunidad y forjaron una rivalidad que tendría su punto culminante en los Juegos Olímpicos de París en 1924.
La personalidad de estos velocistas es contrastante: por un lado, Liddell (Charleson) es hijo de misioneros británicos en China, donde el deportista nació, y regresa al país de sus padres para estudiar. Admirado por niños y adultos, Liddell combina su vocación religiosa con el atletismo con fe inquebrantable, aunque ello provoque la angustia de su hermana, quien ve en el deporte una distracción de lo verdaderamente importante para el joven: su camino espiritual.
Por su parte, Abrahams debe integrarse a una comunidad que no lo acepta del todo por su condición de judío. Dicha circunstancia lo vuelve algo arrogante como forma de defensa, por lo que no resulta del agrado de todos. Sin embargo, su espíritu competitivo lo saca adelante tanto en sus estudios como en el deporte, donde pronto se fija la meta de derrotar a Liddell en la pista, cosa que no logra a pesar de su esfuerzo y le provoca frustración.
Obsesionado con vencer al predicador, Abrahams busca la ayuda de Sam Mussabini, reconocido entrenador profesional, lo cual le causará un conflicto con las autoridades académicas de Cambridge, pues ello, a su parecer, contraviene los principios de trabajo en equipo de la universidad al buscar un logro individual a costa de lo que sea. No obstante, Abrahams sigue adelante.
Finalmente, Liddell y Abrahams son seleccionados para integrar el equipo de atletismo británico que asistirá a los Olímpicos de París, donde deberán competir contra el poderoso representativo de Estados Unidos, que cuenta con los mejores velocistas del mundo en los 100, 200 y 400 metros. Esto deriva en dos cosas: Abrahams ya no solo está obsesionado con ganarle a Liddell, sino también a los norteamericanos, y el joven predicador se encontrará en una grave disyuntiva porque la prueba de los 100 metros, donde él es la carta fuerte de los ingleses para llevarse el oro, se efectuará en domingo, y él se niega rotundamente a competir ese día por contravenir sus ideas religiosas, pues el domingo debe dedicarse a Dios, no a correr.
Pueden conocer el final en las plataformas digitales de video bajo demanda e inspirarse con una historia que, además de haberse llevado el Óscar a Mejor Película y Mejor Banda Sonora, entre otras distinciones, deja una gran motivación pues, como afirma Liddell durante sus charlas religiosas: “¿De dónde viene la fuerza para llegar a la meta? Viene del corazón, del espíritu”. Una lección tanto para el deporte como para la vida.